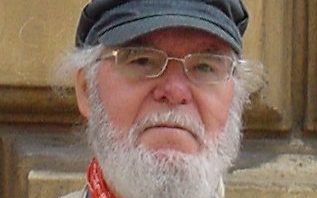Sus colegas y los críticos lo reconocieron como uno de los escritores más importantes de la Barcelona de la segunda parte del siglo XX, pero hoy marca el paso en el batallón de los olvidados, donde la desmemoria y la prisa de los lectores ya lo alistaron en vida más de una vez, injustamente. Antonio Rabinad Muniesa (1927-2009), para quien «lo malo de una guerra es la postguerra», supo retratar literariamente como nadie el desencanto, el ambiente oscuro y la memoria cotidiana de esa época de la Ciudad Condal. Apartado de las modas y corrientes, una docena de sus novelas son capaces de cautivar a quien se acerque a ellas dispuesto a prestar el esfuerzo de atención que se merecen.
Su mundo escrito es reflejo de su biografía, por personal tan extraordinaria como cualquier otra. Realismo social, intimismo introspectivo, análisis sicológicos, dosis oníricas y de humor… La arquitectura interna que sustenta el texto de cada volumen, guarda una lógica no siempre convencional. Sus descripciones y sus diálogos arrullan al lector inteligente, que pondrá de su parte todo lo necesario para empalmar el final de un título con los deseos de iniciar el siguiente. El legado creativo de Rabinad no es repetitivo, pero -por lo común- sí insistente en una misma atmósfera que nos ofrece un conjunto conceptual homogéneo.
Nacido en el Clot, en medio de la «madeja de familias bajoaragonesas pobladoras del barrio» (son sus palabras), las calles y las gentes de su alrededor le darán motivos más que sobrados para construir, a partir de ellos, una obra sólida y de interés general, nada localista.
Con ascendencia campesina de centenaria cepa aragonesa, su padre (Antonio Rabinad Barrachina) era de Chiprana y su madre (María Muniesa Val) de Alcaine. Pocos guiños aparecen a la Tierra Baja en su literatura, simplemente porque no vienen a cuento. Pero en la contraportada de los libros el autor se preocupa de que quede reseñado su origen familiar, no sin cariño.
Joven promesa, en 1952 obtiene el premio Internacional de Primera Novela (fundado por el editor José Janés) con «Los contactos furtivos», cuya impresión retrasará la censura hasta 1956. El texto, bello, triste e inconformista, se volverá a publicar en 1971 tras ser sometido a una revisión por el autor con la que se alcanza la versión definitiva. 
Seguirán «Un reino de ladrillo» (1960) y «A veces a esta hora» (escrita en 1964 en Venezuela, donde le autor se afincó desde 1957 hasta 1965). En «El niño asombrado» (1967) firma un autorretrato que rezuma sensibilidad. «Marco en el sueño» (1969) es de cocción lenta y técnica muy meditada. «La monja libertaria» (1981) le dará pie, años más tarde, para trabajar el guión de una famosa película de Vicente Aranda (más de una vez se acercará al cine, e incluso a la televisión).
Como no procede aquí reseñarlo todo, subrayare que «Memento Mori» (1989) puede que sea su mejor novela (así la consideró, por ejemplo, su amigo y editor Carlos Barral) y que hay que leer «El hombre indigno» (2000) si se quiere comprender al autor y disfrutar de una maravilla.
Recientemente Manuel Antonio García Aguilera le ha dedicado a Antonio Rabinad Muniesa una tesis doctoral (Universidad de Málaga, 2016), en la que leo:
«Si utilizásemos cierta dosis de ese sarcasmo tan habitual en las obras de Antonio Rabinad, podríamos decir que este autor de raíces aragonesas pertenece a uno de los conjuntos de escritores más amplio de toda la historia de la literatura: la de los autores olvidados. Extremadamente poco se ha escrito sobre su obra y muy poco de ella ha llegado a un gran público. La crítica, por su parte, no ha sabido bien cómo clasificar a un autor que hasta el final de su producción utilizó el mismo maletín de recursos que empleó en su primera obra. Evolucionados y tamizados por el paso de los años y la experiencia, sí, pero los mismos elementos básicos que le permitieron terminar ‘Los contactos furtivos’ en 1951 fueron usados con ánimos renovados para construir ‘El hacedor de páginas’ en 2005. Este hecho lo convierte en un verso suelto porque los autores que durante tanto tiempo se han considerado de su generación (la de los narradores de la década de los 50) aun partiendo de una base común, han ampliado su horizonte literario de una u otra forma».
De vasta cultura ganada con el propio esfuerzo (a los 13 años Antonio Rabinad dejó el colegio para comenzar a trabajar), lector voraz desde niño, aficionado a caminar y conocedor milimétrico de Goncharov, Chejov, Andreiev, Tolstoi y Dostoievski, pero también de Hermann Hesse y Jean-Paul Sartre, trabajó de repartidor, en una oficina, como redactor y traductor de prestigiosas editoriales… y como librero de viejo vocacional hasta el final de sus días. Convencido siempre de la que «la insensatez es la madre de la literatura».
Amigo de Vázquez Montalbán, Ana María Matute le abrió las puertas de su casa y trató a los hermanos Goytisolo, Camilo José Cela, Juan Marsé… y Corín Tellado.
Finalizada la tarjeta de presentación que precede -necesaria porque intuyo que pocos de mis lectores conocerán al personaje y a su obra- procedo a centrarme en los aspectos más concurrentes con el título genérico de esta serie de entregas, «Caspe Literario» (24 capítulos ya).
Cabe suponer que el progenitor del literato permaneció en su Chiprana natal hasta que el servicio militar lo llevó a tierras africanas. En los cuarteles aprendió a escribir para poder contestar a las cartas de su novia, con la que luego se casaría.
Antonio Rabinad Barrachina y María Muniesa Val, los padres del novelista, regentaron en Zaragoza el bar “La Alegría de Utrillas”, cercano a la estación homónima. Desde allí dieron el salto a Barcelona, donde inicialmente se ocuparían del café social de la Unión Patriótica en el barrio del Clot, local que se mantendría como punto de referencia de las horas de ocio cuando Rabinad Barrachina cambió de oficio y donde, en enero de 1927, festejarían el nacimiento de su hijo, el futuro escritor.
Y llegó el huracán de 1936:
«Mi padre tenía amigos pero también enemigos. Como encargado en el puerto de la empresa donde trabajaba, dedicada a la colocación de lonas y toldos para cubrir las mercancías, y por lo tanto capaz de distribuir a diario ocupación (los hombres se ponían en círculo alrededor de él y mi padre los señalaba con el dedo, tú, tú, tú) y también como alcalde de barrio gestionando papeles, empleos y ayudas a los más necesitados (o pedigüeños), se había ganado generosamente unos y otros» («El hombre indigno», 2000, p. 63).
Tres veces fueron a «buscar» a su casa al chipranesco. La tercera llamaron a la puerta unos milicianos y ya no volvió. Fue asesinado por miembros de la FAI, el 10 de agosto de 1936 según todos los indicios. Ni siquiera los esfuerzos de un cuñado anarquista lograron salvarle.
Antonio Rabinad Muniesa no había cumplido todavía diez años. El eterno instante del trauma le perseguirá durante toda la vida, aflorando en incontables páginas de su obra literaria, empapada de cariño y nostalgia hacia su padre. Vaya un ejemplo:
«Cierro los ojos y me encuentro en el comedor de casa, pero que ya no es éste, sino otro más vasto e iluminado, el de mi infancia. Estoy sentado a la mesa bajo la lámpara, oigo el quedo choque de los cubiertos contra la loza, veo la jarra azul colmada de agua, y a mi padre partiendo el pan sobre la mesa.
Por dos veces se lo han llevado detenido. Su rostro, después de cada inmersión en lo oscuro, aparece más claro, más sereno. (…)
Una noche, llaman de nuevo a la casa. Es la tercera. Esta vez, los hombres son diferentes, más amables, con cierta confusión desenfadada.
-No tema, soIo es un momento -aclaran a mi madre-. Una pequeña declaración…
Tal como está, en mangas de camisa, mi padre se une a ellos, los cuatro bajan un tramo de escalera. De pronto, uno se detiene, indeciso:
-Casi que… -se miran entre ellos-. Mejor será que se lleve la chaqueta.
Y otro añade:
-Refresca un Poco, Por la noche…
El tercero nada dice, está fumando, y la luz roja del cigarrillo brilla apaciblemente en la oscuridad de la escalera.
Silenciosamente, mi padre vuelve a subir el tramo. ¿Cuántas veces no ha llegado a subirlo, de vuelta del trabajo? Su pie se posa en el escalón de siempre, su mano en el mismo pedazo de barandilla. No entra siquiera en casa: mamá le saca su vieja chaqueta de trabajo. El la coge, Ia palpa, sí, está la documentación y dobla la chaqueta bajo el brazo… Los hombres aguardan, callados, en el rellano. Ahora bajan en grupo. La luz del piso ilumina un trozo de barandilla negra, los primeros escalones del tramo, esos escalones que, a medida que descienden, se recubren de una capa de sombra cada vez más líquida, más consistente, hasta que se diría que los últimos chapotean en un lago negro. Los zapatos del grupo chocan aquí y allá, tantean, rechinan. Alguna mano palpa la pared, otro hace chascar su encendedor. ¿Cómo diferenciar las pisadas familiares de ese aluvión de pasos extranjeros? La muerte empieza aquí mismo su tarea disgregadora. Abajo, la puerta del patio suena como un disparo. Luego, el ruido de un coche al ponerse en marcha. Y nada más. Porque, esta vez, no vuelve « («El niño asombrado», 1967 p. 67-71).
Los Rabinad se sienten solos, rodeados de miedo. Entre los contados vecinos y conocidos que no les ignoran, siempre solidario y amigo sincero, seguro que estaba Santiago Sanz Pallás, hijo de otro chipranesco (media Chiprana vivía en el Clot) y futuro padre de Loquillo, el hombre rock. Las dos familias siempre estuvieron muy unidas, a pesar de los avatares de la vida (De Santiago, luchador antifranquista, me ocupé con algún detenimiento en la anterior entrega): http://www.bajoaragonesa.org/elagitador/caspe-literario-una-cita-loquillo/
Antonio Rabinad Muniesa nunca supo quién denunció a su padre. Su madre lo protegió de ello. Como persona culta jamás se radicalizó, practicó la tolerancia durante los 82 años de su vida. El «aluvión salvaje de la guerra» le forjó un talante de oposición frontal a las injusticias.
El episodio del asesinato circuló pronto por Chiprana. El paso de las décadas sombreó y difuminó el recuerdo, que hoy pervive tenue y confuso
¿Y Caspe? Alguna referencia indirecta he logrado localizar en la obra del novelista Rabinad. Magra cosecha, lo reconozco, pero es la que me ha servido como excusa para reivindicar en esta serie a un escritor que me ha enganchado y del que hace un año nada conocía.
El 5 de febrero de 2005, cuatro años antes del fallecimiento de Rabinad Muniesa, en Barcelona cierran por cese de negocio «Los Caspolinos». Estas populares instalaciones recreativas -ubicadas en un local de 400 m² en la plaza Gala Placidia- ofrecían desde los tradicionales futbolines, al espectacular pulpo articulado, pasando por minicancha de baloncesto, minipista de jockey, maquinetas, churrerías y, sobre todo, un tiovivo de madera y autos de choque (los primeros de toda Cataluña). La empresa fue fundada en los años veinte por Asunción Barrachina y Marcos Orús y, cuando en 1941 se agrandó el negocio, la bautizaron con el nombre del pueblo del que procedían. Al parecer, los autos chocantes también los montaban de forma itinerante. Rabinad Muniesa los menciona en la ya citada novela «Los Contactos furtivos» (1956, pp. 62- 67):
«Se acercaba la fiesta del barrio. Llegó la feria. (…) El ámbito estaba lleno de ruido; gritos, sirenas, música de altavoces. (…) Rodell, con las manos metidas en los bolsillos, avanzaba lentamente entre el gentío (…). El grupo se detuvo ante los autos-choque ‘El Caspolino’. (…) Dieron fuerza a la pista; el coche se alejó de golpe. Cerca había quedado un coche vacío y, repentinamente, Rodell se encontró dentro, evolucionando por la pista. Esto le parecía muy estúpido, y notó sus mejillas ardiendo. Era preciso, sin embargo, adaptarse a las cosas para conseguir algo. Por otra parte, hacía años que no subía en aquellos cacharros. Pero le estaban gustando. Con el volante en la mano, apretando con el pie el pedal del arranque, Luis Rodell, asombrado, divertido, giró a tiempo para evitar un choque, mientras el altavoz desgranaba a todo volumen una melodía popular.
Casi se había olvidado de la chica. De pronto, la encontró delante, en un momentáneo espacio abierto. Fue en línea recta hacia ella y, en el momento de chocar, se levantó un poco del asiento para dar mayor impulso al coche. El encontronazo fue terrible. Ella casi saltó del asiento. Le dirigió una mirada furiosa e, imprevistamente, le sacó la lengua».
Rodell pudo también observar «cómo se apagaban las luces de El Caspolino, y cómo los empleados cubrían los coches con lonas y los colocaban ordenadamente en el centro de la pista».
Décadas más tarde, en «El hombre indigno» (2000, pp. 254 y 268), evocará de nuevo esta atracción al mencionar que, en el otoño de 1950 y con 22 años, se acercó hasta ella.
Y poco más. No valen como caspenses las frases de «El hacedor de páginas» (2005) «el triste portalón de Caspe» (p. 77) y «alejado de Caspe» (p. 95), porque se refieren a la famosa calle barcelonesa. Sí me apetece –permítanme el capricho- aceptar como caspolinismo el uso del verbo «encorrer» en «Memento Mori» (1989); no indicaré la página para lanzar al lector el reto de localizar la cita. Les dejo con deberes puestos: leer las novelas de un barcelonés que tuvo mucho de chipranesco (y sabido es el hermanamiento afectivo entre Chiprana y Caspe).
Alberto Serrano Dolader